Descripción
Prólogo de Luis Palacios Bañuelos
Los historiadores futuros de la España contemporánea narrarán, no carentes de orgullo, la larga marcha de nuestra sociedad hacia Europa durante las últimas décadas del siglo XX. Larga marcha hacia una Europa exitosa, de consolidación democrática, de milagros económicos y de floreciente cultura, que recuperaba, tras las dos grandes tragedias bélicas del siglo XX, un protagonismo perdido en un mundo inestable y en busca de una nueva constelación de poderes, una vez desmantelado el viejo sistema colonial y desactivada la confrontación ideológica y bélica del modelo político de bloques antagónicos surgido de la segunda guerra mundial.
La Europa que los españoles que cruzaban los Pirineos buscaban era un ideal de vida a imitar. Quienes emigraban en busca de trabajo, encontraban en ella abundante oferta laboral; quienes ambicionaban cualificación profesional, tenían acceso a prestigiosos centros docentes como Paris, Cambridge, Lovaina, Munich… Quienes se sentían seducidos por la política admiraban instituciones consolidadas, democracias dinámicas, debate ideológico, tolerancia en el diálogo… Una cultura excitante en la que coexistían, no siempre pacíficamente, neomarxistas de diverso pelaje, neopositivistas entusiastas de la revolución científica en curso, existencialistas atormentados al estilo de Sartre, neoescolásticos actualizados como Maritain o Gilson, personalistas a la zaga de Mou-nier… sin olvidar la multitud de eclécticos que, bebiendo en diferentes fuentes, se esforzaban por extraer de aquella baraúnda de ideas un sedimento menos particularizado y mas irénico y asimilable por amplios sectores de población.
Desde el punto de vista del pensamiento, la Europa de los 60 y 70 del siglo pasado aparecía como un hervidero de ideas y una constelación de valores, a veces contrapuestos, en los que el diálogo resultaba tan familiar como la controversia. Y quienes buscaban pensamiento actualizado disponían de escritores señeros como Husserl, Heidegger, Sartre, Wittgenstein, Gadamer, Ricoeur, Habermas… y tantos otros que pisaban fuerte en los caminos de la Fenomenología, del Neopositivismo, del Neomarxismo, de la Hermenéutica, de la Analítica, de la tradición aristotélica… Una oferta rica y diversificada, a la que ya habían accedido tiempo atrás algunos privilegiados como J. Ortega y Gasset, M. García Morente o X. Zubiri, pero que aun no había encontrado canalización institucional suficiente en centros universitarios españoles, que por entonces languidecían en una neoescolástica de sabor monacal.
Durante las décadas de los 60-70 la sociedad española estaba sometida a cambios profundos. La guerra civil y sus secuelas trágicas, las tensiones que la provocaron y sobre todo los hombres que la vivieron y protagonizaron se habían ido alejando en el paso del tiempo y una nueva generación de españoles asumía el protagonismo social y con él la tarea de transformar a la sociedad española de fronteras adentro y de engarzarla de fronteras afuera con aquella Europa exitosa que se mostraba como modelo de paz, libertad y creatividad.
Aquellos años han pasado a la historia de la mano de una palabra que ha hecho fortuna: transición, con la que se nombra el evento histórico quizás de mayor alcance de nuestra historia contemporánea. Porque transitar de aquende los Pirineos a allende de los mismos no solo significaba pasar de la autocracia a la democracia, de la economía aislada al mercado libre, de la censura a la tolerancia, del autoritarismo a la libertad… sino también, y no en último lugar, de un estilo de pensar con rasgos de pensamiento único y monocolor, a un mundo de ideas diversificado, plural, efervescente, abundante en tensiones y capacidad de debate y de diálogo. Transición se ha convertido actualmente en categoría histórica y los estudios sobre la transición política española son al día de hoy prácticamente inabarcables. Historiadores, sociólogos y politólogos han competido en analizar los diferentes aspectos de un fenómeno que en su día asombró a nuestros vecinos europeos. Es de notar a este propósito que no solamente existió una transición política sino múltiples transiciones compañeras de viaje y en paralelo: económica, ideológica, religiosa, cultural… Y entre ellas también una transición filosófica, con la cual, desde una filosofía oficial etiquetable de neoescolástica, se transitó a una filosofía plural en sus orientaciones y equiparable a la que durante la segunda mitad del siglo XX estuvo vigente en los países de nuestro entorno. Es conocido que la universidad española del tardofranquisno compartió con la sociedad de la que formaba parte y a veces lideró los esfuerzos de la transición. Se repitieron en ella preguntas del tenor de ¿ruptura ineludible?, ¿cambio pactado?, ¿revolución solapada?… etc. en respuesta a las demandas de una sociedad profundamente modificada y de unas nuevas generaciones que asumían protagonismo
Las diferentes sendas que hubo que allanar y recorrer durante las últimas décadas del siglo XX para integrar España en Europa han sido objeto de disertaciones abundantes y eruditas: la política, la económica, la sociológica, la cultural, la ideológica… El fresco histórico resultante proporciona una realidad poliédrica en la que luces y sombras, recovecos y atajos se entremezclan, configurando un entramado denso y tenso, en el que se trasluce una sociedad española afanosa por superar definitivamente viejos traumas y adentrarse en una nueva fase de su historia. Un entramado que nos emplaza cada día a tomar conciencia de él y a levantar acta documental sobre los múltiples caminos que han desembocado en una España europea.
A nadie se le ocurre dudar que el pensamiento constituya un capítulo relevante de la historia de cualquier sociedad. Un capítulo que urge conocer. Y no es que creamos que las ideas agotan el mundo que el hombre trae entre manos. Pero sí que sin ellas ningún mundo es posible, al menos entre humanos. Por eso tiene sentido el hacer balance y recuento de un sector importante del pensamiento filosófico de la España democrática. Fue un hecho que para adaptar el pensamiento español a las ideas circulantes por Europa hubo que recurrir a la importación de muchas de ellas. Sin olvidar el exilio filosófico, que desde México o Argentina, contribuyó a cambiar el panorama del pensamiento en lengua española. Podría hablarse de una “invasión pacifica”. La filosofía española se vio sometida a un aluvión de ideas, traídas por quienes viajaban o estudiaban en Centroeuropa o por centroeuropeos que nos visitaban y participaban en nuestras actividades culturales. Y también por la explosión de traducciones que anegan nuestras editoriales a partir de la década de los sesenta. No fue estrategia diferente a la usada en otros sectores como el tecnológico o el económico.
Como resultante el escenario filosófico español de finales del siglo XX y principios del XXI muestra un ajetreo bullicioso de ideas, equiparable al escenario existente en los países de nuestro entorno. Neoescolásticos residuales, existencialistas tardíos, marxistas dogmatizantes, neopositivistas recalcitrantes y nietzscheanos apesadumbrados se saludan por los pasillos de nuestras universidades y polemizan en tertulias y seminarios. De tales tendencias del panorama filosófico español se han ocupado serios estudios durante los últimos años, con diferentes enfoques pero siempre con notable competencia. Entre tal baraúnda de materiales el presente libro se ocupa de un sector especial: la filosofía hermenéutica. Se pretende dejar constancia de que en los círculos académicos españoles, conviviendo con otras orientaciones filosóficas quizás más ruidosas, y que se remitían a paternidades como Freud, Marx, Nietzsche, Wittgenstein… ha existido y existe una potente veta de pensamiento hermenéutico.
La etiquetada como “filosofía hermenéutica” es un estilo de filosofar que entronca sus raíces en la tradición humanista iniciada en la Grecia clásica, que pervive durante el Medievo y durante la Modernidad en la exégesis de textos sagrados y clásicos –con el nombre señero entre nosotros de Fray Luis de León– y que se convierte en el siglo XIX en la base epistemológica de las llamadas por Dilthey ciencias del espíritu. Desde entonces acompaña a la filosofía, a la filología, a la historia o al derecho en la tarea de comprender textos clásicos e interpretar eventos históricos. Una corriente de pensamiento que tiene su origen y desarrollo allende los Pirineos pero que pronto es recibida, explotada y desarrollada en España, convirtiéndose en corriente poderosa a partir de la década de l970.
El presente libro nace de la convicción de que la filosofía hermenéutica representa una de las corrientes mas sólidas del pensamiento español de los últimos decenios. Desfila ante nosotros a lo largo de más de 400 páginas una procesión de ideas, nombres y episodios que quiere reflejar lo que el subtítulo del libro dice: la recepción de la filosofía hermenéutica en la España democrática, es decir, del periodo 1960-2010. Se trata pues de presentar grupos, autores, publicaciones de orientación hermenéutica que configuran una parcela de sumo interés en el panorama filosófico español contemporáneo. Atender al itinerario intelectual de las personas y al desarrollo de sus ideas, que configuran uno de los segmentos más sólidos y prolíficos de la transición filosófica. Rastrear esta senda, cuál ha sido y está siendo su papel en el conjunto del pensamiento filosófico español, cuáles los nombres y los grupos que la recorren, qué aspectos de la misma desarrollan y productivamente explotan, es el argumento del presente libro.
En esa tarea y como trasfondo del proceso que aquí se rastrea con detenimiento y rigor subyace un ineludible tema de reflexión: El hombre y el humanismo que de él da cuenta. Ese hombre, que especialmente durante la modernidad, se convierte en protagonista del escenario de la historia y que a pesar de las amenazas que le llegan en nuestros días desde los sectores de la economía y de la técnica, mantiene su posición central en nuestro cosmos. Y ha sido en el siglo pasado cuando el hombre se destaca con notoriedad relevante en el panorama filosófico al pretender este diseñar una imagen de la persona humana en corrientes filosóficas tan poderosas como el existencialismo alemán o el personalismo francés. Es de sobra conocido cómo entre los pensadores más relevantes de mediados de siglo se entrecruzaron celebres escritos, en forma de cartas y manifiestos, sobre qué significaba y qué alcance habría que dar a tan mágica palabra: humanismo. Y aun colean en los ambientes académicos tesis doctorales y ensayos históricos apegados a los nombre de Heidegger, Sartre o los neomarxistas frankfurtianos.
El que los profesores salmantinos J. Ma. Ga. Gómez-Heras y María Martín se decidieran a levantar acta de cuál ha sido el hecho y alcance de la recepción en la comunidad universitaria española de la filosofía hermenéutica es un empeño digno de agradecer. El primero, Gómez-Heras, profesor emérito de la universidad salmantina, lleva varias décadas ocupándose del tema en numerosas publicaciones. La segunda, Profa. María Martín dedicó su sólida monografía doctoral al estudio de un genial hermeneuta hispano: Fray Luis de León. El propósito fundamental de los coordinadores, es obvio: tomar conciencia y dar a conocer un segmento relevante de la filosofía española reciente. En esta tarea los profesores salmantinos reconocen deudas con colegas que han trabajado y trabajan en la recuperación del pasado reciente y del presente de la filosofía española. Sus nombres son conocidos: J. L. Abellán, A. Guy, N. R. Orringer, M. Garrido, A. Heredia, Elias Díaz, J. L. Mora, R. Albares, F. Vázquez, J. Ma. Aguirre y tantos otros que han estudiado parcelas del territorio filosófico hispano.
Existen temas con los que convivimos cotidianamente y cuya presencia, por obvia, no parece digna de convertirse en objeto de reflexión. Pero no es así. A estas alturas de la historia de la España contemporánea, ha llegado la ho-ra de hacer balances y de rendir cuentas sobre lo que hemos hecho la generación que Ortega y Gasset denominaría “Generación de la postguerra” y quizás con mayor precisión “Generación de la transición”. Una generación que accede a puestos académicos durante las décadas de los 70-80 y que a estas alturas está entregando los trastos a quienes la suceden. Una generación que asumió la tarea de adaptar la cultura española a las ideas, los valores, los estándares y los usos de una Europa a cuyas puertas llamábamos con insistencia mientras estas permanecían cerradas por carecer de los requisitos que la pertenencia a Europa requería. La pertinencia de efectuar un balance cuando una generación agota su tiempo y otra nueva sube al escenario cultural de nuestro país parece empresa pertinente.
A los lectores de las páginas que siguen les está prohibido el aburrimiento. Y no porque abunde el “chismorreo” académico al que los coordinadores han cerrado la puerta, sino porque se habla de nosotros mismos, los que aun al día de hoy estamos en la brecha. Tras el abundante material documental: personas, libros, citas, simposios, proyectos de investigación… desfilan nombres de amigos, de colegas, de maestros admirados, de colaboradores… con probabilidad tú mismo, lector. No estamos, por tanto, ante un armazón de ideas abstractas, sino ante un relato biográfico de un conjunto de personas que hicieron de la filosofía hermenéutica su objeto de reflexión, de crítica y de diálogo. En lugar por tanto de presenciar un ejercicio de elucubración distante nos encontramos ante un episodios de idas y venidas, no tanto de transeúntes que pasan, cuanto de ideas que se encuentran, dialogan, se cruzan por las calles de ese mundo tan lejano y tan cercano que es la filosofía.
El método seguido en la confección del volumen corre riesgos de heterogeneidad en enfoques y de diversidad de estilos. Quizás pueda objetarse también y con razones sólidas que se carece de la distancia temporal necesaria para efectuar un análisis aséptico y objetivo. La perspectiva podría carecer de horizontes adecuados. Abordar hechos históricos en los que se ha participado abunda en visión parcial aunque tiene la ventaja de proporcionar una percepción inmediata de las cosas. Los coordinadores han optado por asumir tales riesgos. Ha sido el peaje ineludible a pagar en pro de la información objetiva y de primera mano. Para redactar los diferentes informes se solicitó la colaboración de un par de docenas de profesores, dejando que ellos hablaran y situaran a personas e ideas en su lugar pertinente. Confeccionar una suerte de sociología de la filosofía. Con ella se pretende informar y orientar en el denso bosque del ensayo filosófico en lengua española. A tal fin se valoró positivamente que los diferentes capítulos fueran redactados por profesores cercanos y adscritos a los colectivos de filósofos de lo que se da cuenta, procedimiento que dota a los informes de la frescura y objetividad de lo vivido en cercanía. Los análisis e interpretaciones realizados en cada caso, aunque sigan pautas diversas, no restan valor al volumen sino que, por el contrario, lo enriquecen. Los coordinadores, por su parte, han respetado escrupulosamente el texto de los autores.
De buscar un hilo conductor en la diversidad de materiales reunidos y estilos este pudiera ser la objetividad informativa acompañada de calidad interpretativa. Porque a eso se reduce la tarea cumplida por los redactores de los textos: explicar informando de qué van las cosas, para que los lectores interesados comprendan e interpreten lo que leen según las exigencias de la verdad. Es decir: asumir el papel de hermeneutas en la narración de esta vertiente del pensamiento español. Sin olvidar algunas virtudes notorias de los textos aquí reunidos, tales como la objetividad en el relatar, la documentación en el informar, la claridad en el exponer, el esfuerzo en el interpretar, el rigor en el analizar y la ausencia de polémica o acritud, el tratar cortésmente a colegas y amigos, el reconocer a quienes fueron nuestros maestros…
Es por tanto una satisfacción y un honor el dar acogida en el Instituto de Humanidades a un volumen que incrementa su ya abundante y valiosa producción bibliográfica. La filosofía hermenéutica se asocia a las reformulaciones contemporáneas de la tradición humanista, vocación del Instituto. Porque es de aclarar que la veta de pensamiento que el presente volumen investiga: la recepción de la filosofía hermenéutica en la España democrática, podría ser expresado con otras palabras pero que no alterarían el contenido: la recepción del humanismo centroeuropeo en la España de finales del siglo XX y principios de XXI. Tal hecho no podía dejar indiferente al Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos. Porque es sabido que lo que el término de Humanismo significa desde su acuñación por los historiadores decimonónicos, remite al estilo de vida y a los asuntos de que se ocupan aquellas disciplinas que tienen como tema los problemas del hombre y que vertebran la actividad del Instituto: la filología, la historia, la filosofía, el derecho e incluso la teología.
Por lo dicho, no escatimamos agradecimientos y enhorabuenas a los coordinadores del trabajo, a los autores de los textos, al Instituto de Humanidades por su apoyo y a la editorial que en tiempos de crisis se ha atrevido a editarlo.
Madrid, marzo de 2015.
Luis Palacios Bañuelos
Director del Instituto de Humanidades
(URJC)
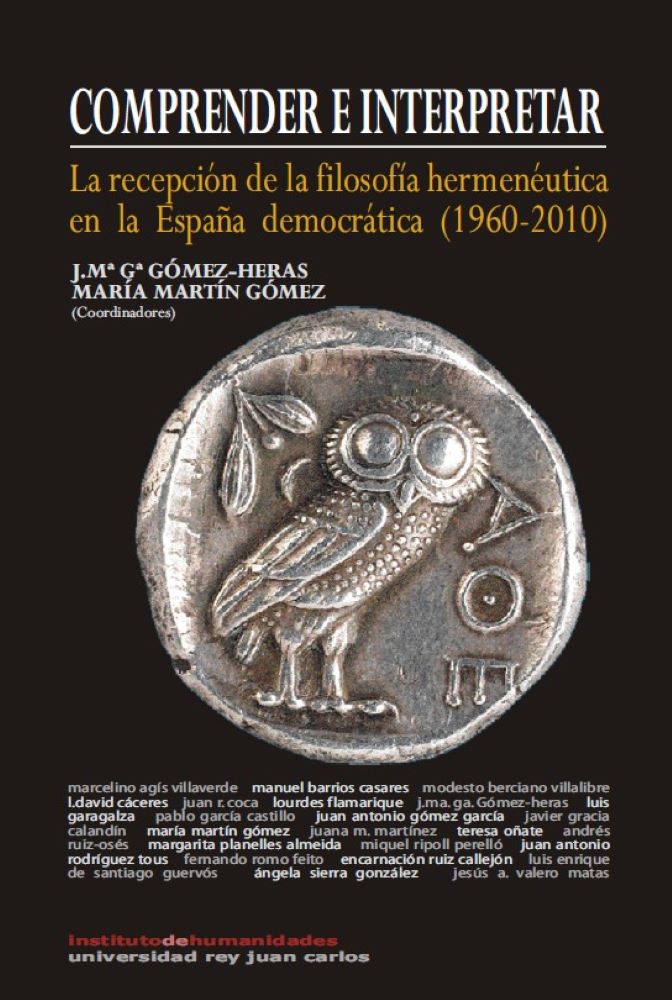
Valoraciones
No hay valoraciones aún.